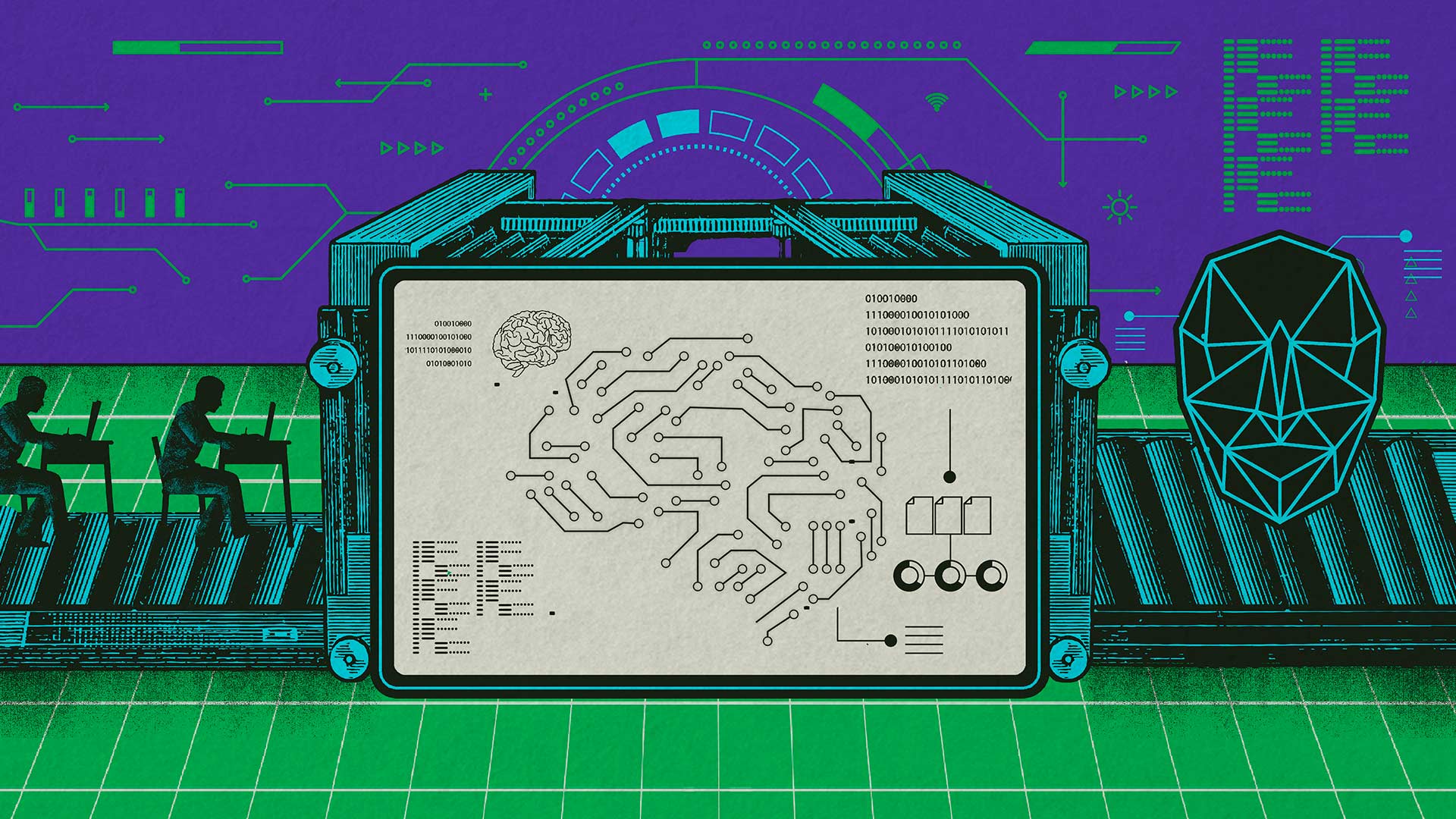Si es cierto lo que teoriza Nietzsche, si todo es metáfora, si no hay una realidad literal o al menos referencial, las metáforas son metáforas de nada. No hay metáforas (ni hay literalidad, ni hay trascendencia). “Para que exista metáfora, es preciso que existan unos campos diferenciales y unos objetos distintos -dice Baudrillard-. Y es posible que nuestra melancolía proceda de ahí, pues la metáfora seguía siendo hermosa, estética, se reía de la diferencia y de la ilusión de la diferencia.” Que todo es metáfora es otra manera de decir que Dios ha muerto. Eso también lo imaginó Nietzsche. También dijo que sin mundo verdadero no nos quedamos con el aparente, «¡al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente!», gritó. O sea que sin Dios no nos quedamos en el ateísmo o en el desierto, no necesariamente. Sin Dios, tal vez, ahora hay dioses o puede haberlos: dioses, novedades, creatividades, descubrimientos, aperturas, incógnitas, misterios. Este mundo, el único. El asunto ahora, sin verdad y ojalá sin apariencia es, de nuevo, siempre, ¿qué es este mundo? ¿Qué es el mundo?
Si atendemos al tiempo y fuerza que le dedicamos a cómo ordenar el mundo, a qué es una moral, nuestra moral, parece que el mundo es trabajo, es ganarse la vida, ponerse precio.
El trabajo es cuestión de tiempo, es apropiación del tiempo, es el tiempo que eres de tu tiempo que ya no es tu tiempo. El trabajo es tiempo robado. El trabajo, esa abstracción encarnada, es una suerte de manto o trama que estiba las cosas, también a ti y a mí. Y las comprime de tal modo que no haya lugar ni momento para nada más, para que nada quede suelto.
En inglés, la expresión, pull yourself together significa -creo-, contrólate o cálmate, algo así como domina tus emociones o, más literal, reármate, recomponóte. El trabajo tiene algo de eso: de componer el mundo, de dominarlo para que nada se escape, para que todo sea óptimo. También el trabajo digital: el objetivo es que fabriquemos datos en todo momento, que es lo mismo que decir que todo el tiempo sea datos.
Si es así, si será así, cabe preguntarse si persiste alguna diferencia entre yo y “mis” datos, o incluso entre el mundo y los datos del mundo. Lo que nos lleva a otra pregunta: ¿los datos son una representación o traducción del mundo? ¿O son, en realidad, el mundo? ¿Se puede postular, todavía, imaginar una trascendencia? No me refiero a un mundo detrás del mundo, sino a otro mundo aquí y ahora.
***
Nuestro mundo, con su tramo digital o intrincado de dígitos, podría ser el mundo sin trascendencia, sin verdad, sin metáforas y por eso sin apariencia, superficial. Baudrillar dice: “Vivíamos en el imaginario del espejo, del desdoblamiento y la escena, de la alteridad y la alienación. Hoy vivimos en el de la pantalla, la interfaz y el redoblamiento, la contigüidad y la red”. Tal vez ya somos transhumanos, poshumanos o lo que sea. Tal vez ya seamos inmortales. ¿O acaso no está en nuestro celular toda la información que somos, los datos que luego podríamos, no sé, entregar a otro cuerpo sin memoria para que sea informado por el celular y se convierta en mí, en yo, en nosotros?
Sin embargo, ¿no oculta esta superficialidad, esta red, la explotación de siempre? ¿No oculta trabajo, precisamente? ¿No es una apariencia, un platonismo al revés, una idea que oculta cuerpos?
Hay algo -todavía, detrás o debajo, no sé-, de lo que podríamos llamar la trama digital. Es una verdad que, si rasgamos un poquito la tela, si separamos o corremos los puntos del tejido, podemos descubrir: el trabajo humano, precario, material pero fantasma (¿ese es el fantasma que recorre el mundo?). Es el recurso humano, oculto, obviado, olvidado, invisibilizado, indiferenciado, que sostiene (a) la trama digital, algo ya estudiado y expuesto por investigadores como Antonio Casilli y Paola Tubaro. Si todavía quisiéramos hablar de trascendencia, de una cosa en sí, tendríamos que decir que la trascendencia es la carne, aquí y ahora. La carne humana es la verdad de lo que podemos volver a llamar apariencia digital.
Detrás de toda máquina hay un ser humano, incluso detrás de aquellas máquinas que, se supone, reemplazan a los seres humanos. “Todos los viernes llegaban de una frutería de Nueva York cinco cajas de naranjas y limones, y todos los lunes esos mismos limones y naranjas salían por la puerta de atrás convertidos en una pirámide de cáscaras vacías. En la cocina había una máquina que sacaba el jugo de doscientas naranjas en media hora, siempre y cuando el pulgar del mayordomo apretara doscientas veces un botoncito”.
La escena está en el capítulo tres de El gran Gatsby, la novela de Francis Scott Fitzgerald que transcurre en el verano de 1922. Cien años después, en nuestro presente digital, la situación -una persona que presiona un botón para que una máquina haga su trabajo- no es tan distinta. El pasaje lo recordó el editor y periodista Pedro Guerrero a propósito de una noticia publicada el 7 de enero de 2023 en el diario El País de España: “Por qué este vídeo de una mujer en el váter grabado por una Roomba no será el último que veamos”, dice el título. Y la bajada: “La difusión en Facebook de imágenes íntimas de una usuaria del robot aspiradora revela que la inteligencia artificial funciona en parte gracias a una legión de trabajadores fantasma”.
La nota se refiere a quince extractos de vídeo que circularon en redes sociales, entre ellos uno que muestra a una mujer en el baño y otro en la que un niño mira a la cámara de la aspiradora inteligente. “Los subieron a internet microtrabajadores venezolanos que se ocupaban de etiquetar imágenes para entrenar al algoritmo de las aspiradoras”, escribe el periodista Manuel G. Pascual. O sea, le marcan a la máquina que eso de ahí es una silla o que eso otro es una mesa. “Y eso nos dice dos cosas: que la inteligencia artificial es menos automática de lo que se predica y que la economía de plataformas (lo que una vez se llamó economía colaborativa) ha asumido cotas insospechadas.”
Otro caso: una empresa francesa, joya del sector digital, especializada en IA, ofrece a personas adineradas productos exclusivos y ofertas personalizadas gracias a un algoritmo que rastrea la vida digital de los clientes, la analiza y entonces sugiere un producto. Lo raro, según descubrió un practicante de esta start-up, es que en la empresa no trabajaba ningún ingeniero en IA ni tampoco un científico de datos.
¿Por qué?
Porque la tecnología que ofrece no existe.
“¿Y el servicio personalizado? ¿Eso existe?”, le preguntó el practicante a uno de los fundadores de la empresa.
“El empresario le respondió que el trabajo que debería haber hecho la IA se realiza en el extranjero por trabajadores independientes. En lugar de la IA o de un robot inteligente que recopila información en la Web y devuelve un resultado tras un cálculo matemático, los fundadores de la start-up habían diseñado una plataforma digital, es decir, un software que envía las solicitudes de los usuarios de la aplicación móvil hacia... Antananarivo”. O sea, la capital de Madagascar; allí están las personas dispuestas a hacer clic, como el mayordomo de Gatsby, a “jugar a las inteligencias artificiales”, escribe el Casilli, sociólogo francés. en Esperando a los robots.
Son millones en el mundo las manos, no de ingenieros ni científicos, sino de trabajadores precarizados las que hacen funcionar a las tecnologías que prometen automatizar el trabajo. Les pagan unos cuantos centavos por clic, dice Casilli, “a menudo sin contrato y sin estabilidad laboral. ¿Y desde dónde trabajan? Desde cibercafés en Filipinas, desde los hogares en la India, incluso desde las salas de informática de las universidades de Kenia”. En Mozambique o en Uganda hay barrios enteros de las grandes ciudades y de las aldeas rurales que se han puesto a trabajar para cliquear sobre imágenes o para transcribir fragmentos de texto”.
También hay carne oculta a plena luz: somos aparentemente usuarios de aplicaciones, somos en realidad trabajadores de esas aplicaciones, creadores de valor a cambio de nada, o no de un sueldo, sí de poder estar ahí, en esas tierras digitales (alguna vez comunes, hoy privatizadas, apropiadas), sin pagar, o en realidad pagando con trabajo que enriquece a otros, como inquilinos digitales. Los usuarios somos trabajadores fantasmas; y claro, también los “socios” de aplicaciones de reparto y transporte. Digital labor, es el concepto en inglés; Trabajo del clic, en castellano. “Si esta empresa tuviera un lema -explica Casilli a propósito del caso de la start-up francesa- este sería una paradoja: los humanos roban el trabajo de los robots”.
“Todo lo sólido se desvanece en lo abstracto y virtual”, escribió Mark Fisher. Pero no; se desvanece en trabajo, incluso lo abstracto y virtual se desvanece en trabajo, es trabajo humano, quizás demasiado humano.
Y entonces uno podría imaginar internet, la realidad digital, como una gran estafa o una pantomima gigante, una súper ficción o mejor, una gran mentira (una ficción no se tiene, no se muestra, no se vende como Verdad). Un gran deslumbramiento que no nos deja ver a los animales que, como en Los Picapiedra, suben y bajan ascensores, automatizan el mundo. Claro que en Los Picapiedra la condición animal no está oculta tras una apariencia de magia automática. Todos ven, vemos, los cuerpos que sostienen, que hacen funcionar al mundo; no hay apariencia y verdad. Es mejor, más precisa, más como nuestro mundo, la casa automática de Thomas Jefferson, padre fundador y tercer presidente de Estados Unidos, prócer de la libertad, de la emancipación, y esclavista. En Monticello, su casa en Virginia, Jefferson tenía una serie de ingenios que le facilitaban su trabajo, como una máquina que hacía varias copias de lo que escribía, mientras lo escribía. Quizás lo más mágico era el comedor donde hacía política: no había servicio, la comida llegaba en unos montacargas, aparecía tras rotar una puerta giratoria. Gracias a eso había intimidad en la sala, podía hacerse política, tomar grandes decisiones sin ojos ni oídos extraños. Esos estaban en otro lado, claro, cocinando, colocando la comida en esos artefactos mágicos, tirando las poleas que llevaban el alimento desde el subsuelo. En todo caso, para la gente en el comedor debió se mágico como debe ser, imagino, que sin que nadie la llame, sin palabras o gestos visibles, aparezca la servidumbre porque tienes una campana o un timbre en el suelo, tú, dueño o dueña de casa, que presiones con tu pie, tu zapato, para que llegue la atención.
En este mundo del futuro, en este capitalismo hiperrealista, la cuestión sigue siendo el trabajo. La irrealidad o el comunismo o lo sobrenatural es limitarlo, circunscribirlo, dar lugar y tiempo a la libertad que se supone que somos. Desde el molino a los algoritmo, las máquinas como cuento del lobo, prometen una y otra vez liberarnos del trabajo, devolvernos el tiempo libre. E,n realidad lo que han hecho, hacen y harán mientras respondan a la lógica Capital es dictar un tiempo, una atmósfera, un ritmo al que los humanos (y el planeta) debemos adecuarnos: no hacerlo es quedar fuera del mundo.
Las primeras protestas obreras tuvieron como objeto de indignación al reloj que controlaba cada segundo de los días y lsa noches de los trabajadores (de los humanos devenidos trabajadores). Destruir la medición del tiempo, la maquinación, eso querían.
Es el tiempo, en realidad, el principal medio de producción: por eso recobrar el tiempo, tenerse a uno mismo es, también, tomarse los medios de producción.