Lo público y lo privado, dos espacios tan opuestos como el blanco y el negro pero que poseen la particularidad de mezclarse más de lo necesario. Desde la antigua Grecia, la humanidad se ha empecinado en separar estos conceptos, aunque sin mucho éxito hasta nuestros días. Para los griegos, existía una organización centrada en el hogar y la familia, que era considerada la esfera privada, mientras que también había una segunda que contenía la vida política (bios politikos), que se separaba completamente de la primera y que se reconocía como la esfera pública. De esa manera, se hacía una distinción entre ambos espacios.
En la sociedad actual, el mundo privado es ese espacio seguro al que no todos tienen acceso y que contiene, a diferencia de la vida pública, nuestras vulnerabilidades más profundas, todo aquello que es imperceptible para el resto. Al contrario de los griegos que consideraban la esfera privada inferior a la pública, con el auge de los medios de comunicación y la digitalización del contenido, la privacidad como concepto cobra más importancia, especialmente porque los límites entre una dimensión y otra son a menudo más difusos. Protegernos hoy se ha vuelto cada vez más relevante.
Sentimos nuestra privacidad como un derecho legítimo del ser humano y nos desesperamos cuando “perdemos” el control sobre ella. Así lo mencionaron el abogado Samuel Warren y el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Louis Brandeis en 1890 en su artículo publicado en el Harvard Law Review titulado "The right to privacy” (El derecho a la privacidad), donde definieron este concepto como el "derecho a ser dejado en paz". Algunas de sus preocupaciones —totalmente visionarias, como si hubiesen viajado al futuro y visto las problemáticas actuales de la vida privada—, eran que el impacto de las nuevas tecnologías, la fotografía y la prensa, se volvieran sensacionalistas y generasen difamaciones que provocaran daños a las personas.
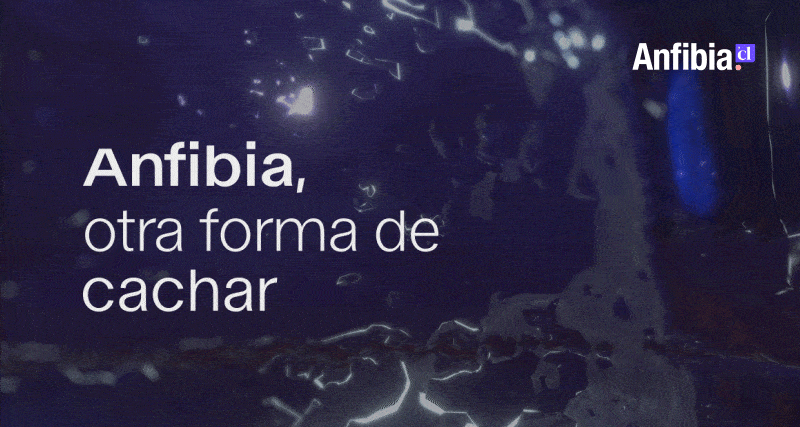
Todos y todas quienes transitan por la esfera pública saben que existe una especie de contrato implícito que abre la puerta al mundo privado, que hace que la frontera entre ambas dimensiones se diluya en parte. Los demás sentimos que tenemos un derecho implícito de ingresar en sus vidas y juzgar su accionar. Nos convertimos en dueños de la verdad y de una moralidad intachable frente a lo que hacen. Y no solo pensamos en lo que hacen, sino que también les hacemos saber nuestra opinión, porque la esfera pública no tiene espacio para los errores.
Maite Orsini lo sabe bien. El ser una figura política la lleva inevitablemente al escrutinio público y a tener que aclarar y explicar su accionar frente a ciertos temas. Fue víctima de cuestionamientos y, a la vez, se convirtió en victimaria de su historia al mezclar lo privado con lo laboral. Antes de que se supiese del llamado que hizo a la general a cargo de la dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, por la detención de Jorge Valdivia (a quien se la vincula sentimentalmente), la diputada publicó comunicado de prensa en sus redes sociales donde aclaraba situaciones que competen a su vida privada. Esto con la finalidad de terminar con el escrutinio público al que estaba siendo sometida por ser quien es y por estar relacionada a otra figura pública que despierta interés.
La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué ella debe justificar lo que hace en su esfera privada? ¿Qué nos lleva a pensar que debemos explicarle a quienes no conocemos ni nos conocen, ciertas acciones que llevamos a cabo y que corresponden a ese espacio íntimo y vulnerable que tanto queremos cuidar? Que alguien acceda a nuestra información, interfiera en nuestros actos y decisiones y además se entrometa en nuestros espacios, es violencia. El principal problema es que, como sociedad, no nos damos cuenta de eso. Creemos que la libertad para opinar es un derecho pero, si bien es cierto, esa libertad desaparece cuando transgredo los límites de la libertad del otro. Creemos que porque los demás exponen su mundo privado (algo que pasa muy a menudo), tenemos autoridad para ingresar arbitrariamente en él. De lo contrario, “si no quisieran que opinásemos, no harían lo que hacen”.
Sentimos nuestra privacidad como un derecho legítimo del ser humano y nos desesperamos cuando “perdemos” el control sobre ella.
Para Maite, su participación en la esfera política ha tenido un costo alto. Los sesgos de género han hecho lo suyo y, mientras el hombre (Jorge Valdivia) permanece intacto en la historia, ambas mujeres involucradas (Maite Orsini y Daniela Aranguiz) han sido caricaturizadas y rivalizadas, algo común dentro del machismo y el patriarcado que nos rodea. El alto costo seguirá siendo tal mientras como sociedad no sepamos reconocer los límites de nuestras acciones y no sepamos identificar hasta dónde tenemos permiso para ingresar; mientras los medios de comunicación sigan dando tribuna a estas instancias y alimentando el morbo disfrazado de empatía; mientras tener una cuenta de Instagram abierta implique tener que dar explicaciones por lo que se hace o se deja de hacer.
Probablemente si Warren y Brandeis viviesen en esta época, también habrían exigido en algún momento su derecho a ser dejados en paz. O quizás, al ser hombres, no habría sido necesario.
Con el permiso de las redes sociales
¿Sería capaz de insultar a una persona que no conozco ni me conoce mirándole a los ojos y solo por el hecho de ser o pensar diferente, o por tratarse de una figura pública? Lo más probable es que no. ¿Por qué haría algo así? De hacerlo, probablemente ese acto tendría consecuencias o sanciones concretas, generaría un conflicto mayor y podría incluso convertir a su autor en un peligro para la sociedad. Al menos esos serían los riesgos en el mundo real. Pero en el mundo digital las barreras a estos comportamientos no son las mismas.
Existe un clima de permisividad y hay muchas acciones que no están normadas ni penalizadas. Se puede insultar, amenazar, funar, hacer bullying y otros tipos de ataques degradantes para cualquier ser humano provocados por el odio que muchas veces produce lo diferente. La posibilidad de sentarnos frente a una pantalla nos empodera y el hecho de no tener que decir quiénes somos para expresar nuestras ideas, nos hace sentir invencibles y, a la vez, impunes. La virtualidad es hoy un espacio perfecto para liberar y potenciar estos peligrosos discursos, con muchas mejores chances de difusión masiva que en el mundo real.
El odio viene de todas partes y va hacia todas partes, en mayor o menor escala. Como una forma de ilustrar esto y medir su impacto en una sociedad, existe la pirámide del odio, creada por la Liga Antidifamación en 1913, que clasifica en distintos niveles los discursos y delitos asociados a él y describe una serie de dimensiones visibles e invisibles de violencia.
¿Qué nos lleva a pensar que debemos explicarle a quienes no conocemos ni nos conocen, ciertas acciones que llevamos a cabo y que corresponden a ese espacio íntimo y vulnerable que tanto queremos cuidar?
Sin embargo, en las redes sociales, las figuras públicas son las más expuestas. Los ataques vienen en forma de tweet, de foto, de audio, como un comentario agresivo. Pueden ocurrir por algo que una persona hizo, dijo o incluso simplemente por omisión. Pero también, y en algunos de los casos más alarmantes, pueden venir sólo por ser de cierta forma.
Constanza Valdés, licenciada en ciencias jurídicas, activista, socia de OTD Chile y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se convirtió en blanco de ataques por su cargo de directora subrogante en el INDH. Recibió una gran cantidad de mensajes de odio por ser una mujer trans y sus fotografías fueron difundidas sin consentimiento en redes sociales. Estos mensajes venían especialmente de grupos ultraderechistas, personas anónimas e incluso políticos, que denostaron su trabajo y su imagen, vulnerando su privacidad y violentando su persona.
Según la investigación realizada en 2020 por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, Chile y Argentina son los países donde más aumentó la violencia por parte de grupos anti género, donde la difusión del odio en plataformas digitales se ha validado como un medio de expresión que aparece disfrazado de punto de vista o de simple opinión para rechazar lo que no les parece correcto. Constanza y muchas otras mujeres que trabajan en política lo han experimentado y, desgraciadamente, no son las primeras ni serán las últimas.
Se sabe que existen diversos discursos de violencia para todas quienes ejercen cargos políticos y que, al provenir de redes sociales y otros mecanismos del mundo online, se diferencian de la violencia presencial por la gran cantidad de exposición que generan y por la impunidad en que terminan. Ambos factores provocan un importante daño psicológico en las víctimas a medida que el odio se va propagando.
¿Cuántos más discursos de odio quedan por redactar en Twitter para tomar conciencia al respecto? Mientras este sea más inteligente que nosotros y nos siga haciendo creer que contenerlo es vulnerar la libertad de expresión, jamás entenderemos que la comunicación empática y humana, impide que éste escale en su pirámide hacia algo más peligroso. Mientras no lo entendamos, lo iremos esparciendo por nuestra vida virtual sin consecuencias para sus perpetradores. Mientras no lo entendamos, seguiremos creyendo que las víctimas del odio son victimarias de su propia historia.

