Unté mantequilla en una cáscara de pan batido, lo tapé con una cucharada de queso mantecoso, lo cerré y lo metí treinta segundos al microondas. Llené un vaso con Coca-Cola. Emprendí la ruta hacia mi cama. En la mesa de luz, mi notebook terminaba de cargar The Whale.
Soy una persona con obesidad mórbida Durante las casi dos horas que dura el film, pude verme en el espejo de la pantalla. Estas son mis reflexiones, desplegadas en cuatro actos, sobre lo que me produjo el film.
Gastón
La mañana del 11 de diciembre de 1996, Gastón Jaime Pérez González, mi abuelo, obrero y secretario del Sindicato de Trabajadores de Textil Viña, se hizo un electrocardiograma. Era obeso y fumaba muchísimo
Volvió a casa al mediodía. Yo estaba jugando en el suelo, como un día más. Había llorado un poco al levantarme, porque mi único ojo bueno estaba preso de las legañas y no lo podía abrir. Pero ahí estaba él: tomando té, mirándome jugar. Así empezó una rutina que también hacía siempre con mi tío Eduardo y con mi papá: tomarme en brazos y lanzarme por el aire. Un vértigo feroz que me hacía feliz.
De pronto, la diversión paró y mi abuelo fue el rostro del dolor. Hondo, profundo y certero. Una mueca que no he podido sacar nunca más de mi cabeza. Fue como si su rostro se achicara, con un agujero negro al centro, absorbiendo todas sus líneas de expresión. Me afirmó, me puso en su pecho y me tiró a un lado. Yo veía que se estaba quedando dormido y le gritaba “¡ya po, tata!”. Lo afirmé para que no se cayera. Aun no entiendo cómo, con cuatro años, pude hacerlo.
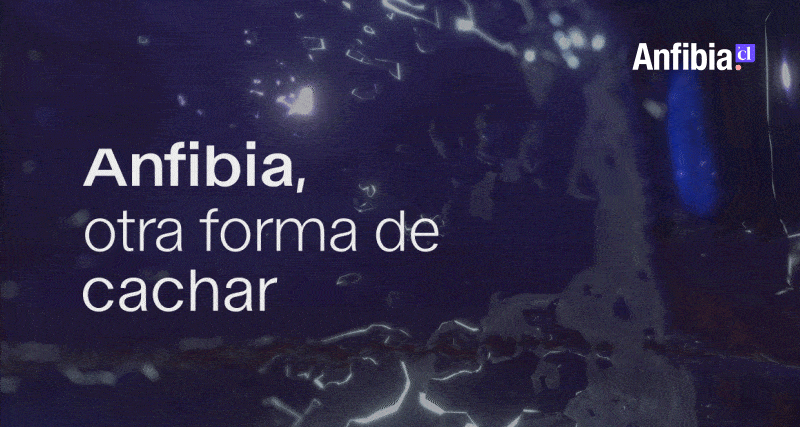
Por mis gritos, llegó mi tía Marjorie. “¡Don Gastón, despierte, qué le pasó!”. Yo partí a pedir ayuda. Olvidé el miedo que me daba no andar de la mano en la calle con mi abuela. En una esquina, apareció “el Chanfaina”, un colega de mi abuelo. De ahí en más, mi último recuerdo de ese día es haber salido de una pieza oscura, donde seguramente me encerraron, ver a un enfermero recoger un pedazo de algodón y, en el piso, un poco de sangre.
El electrocardiograma salió alterado. Horas después, mi abuelo tuvo un infarto.
Mi abuelo me protegió hasta el último minuto de su vida, evitando que su cuerpo cayera encima mío. Después de conocer el umbral del dolor que lo dejó aturdido, en medio de esa embriaguez coronaria, me amó y se preocupó por mí. Eso me une con Charlie, el protagonista de la película que interpreta Fraser: a ambos se nos murió el amor de nuestra vida y no encontramos una forma de habitar el mundo que nos satisfaga.
Una vez, en terapia, un psicólogo me preguntó por qué me afectó tanto. Cómo podía ser posible que un niño de cuatro años haya asimilado todo eso. Me hizo sentido. Pero quizás –es una hipótesis- no asimilé nada, hasta ahora, que con el tiempo comprendo más cosas.
Por ejemplo, que me fui de la casa de mis abuelos paternos con un duelo no resuelto a cuestas, y eso me cambió para siempre. Llegué a otra casa, la de mis abuelos maternos, donde solo comía puré de papas con vienesa y, ocasionalmente, cazuela de pollo. Acaso los primeros signos de un desorden alimenticio. Mi excusa era que nadie cocinaba como Carmen, mi otra abuela, que su sazón y gusto eran insuperables. Ahora, puedo ver que me podrían haber servido exactamente el mismo plato, pero en diferentes casas y siempre me iba a quedar con la experiencia de almorzar con mi abuelo Gastón. Y de tomar once con él, enfriando el agua en el plato que va debajo de la taza de té. O ir a por unos frugelés, o unos pasteles. Todo era mejor con él.
El Rostro
La actuación de Brendan Fraser me dejó con una llama en el corazón. Hay una cara que el tipo logró, donde me pude ver como si fuera un espejo. Cuando su amiga y cuidadora, Liz, le insiste en ir al médico. Él no dice nada, pero su rostro grita desesperanza y desgano. En esa cara está el motivo de la película: de lo que menos trata The Whale es de un obeso mórbido, o al menos no tanto como de la depresión. Las paredes, el sillón, el baño y su cama se pueden oler. Libros desparramados en estantes que Charlie husmea sin decirnos exactamente para qué. Quizás estaba buscando a Alan, su amante, ex alumno y uno de los amores de su vida. Nos contó que era un lector empedernido y en su rostro se montó el erotismo al recordar cómo en cada clase se enamoraba más de él.
Mi abuelo me protegió hasta el último minuto de su vida, evitando que su cuerpo cayera encima mío.
A esa primera cara la he llamado “live and let die” (“vive y deja morir”). Me vi en esa expresión desde que comencé a engordar, cuando era chico. La vez que me llevaron por primera vez, a los once años, a la nutricionista. O cuando me comporté como un pendejo rebelde sin causa frente a la psicóloga, a quien mandé al carajo cuando me dijo que haríamos un funeral simbólico de mi abuelo y que tenía que enterrar una foto mía con él en el patio de mi casa. Cómo olvidar cuando le dije “deje de molestarme, vieja de mierda” a la endocrinóloga y me echó de la consulta. En esos años, me alcanzaba el ánimo para hacer escándalo y sentir rabia. Tenía mucha acumulada. Ahora ya me da lo mismo. Si comienzo el trabajo de parto de un cálculo renal, apenas siento que viene. Qué más da, si pongo un pie en el hospital y percibo las miradas de esos seres con capa blanca que me van a decir lo obvio. Me resto de actividades que requieran caminar mucho o estar de pie porque no quiero quedar con la espalda en la mano. Estoy negado a tomar una micro llena y no me bajo en el paradero que corresponde porque siento que soy una mole avanzando por un pasillo pequeño, arrollando a los demás cuerpos. Así, suma y sigue.
Por eso amo que Ellie, la hija de Charlie, entre en acción. Ella lo mueve, y pone incómodo. Charlie la abandonó, a ella y a su madre, por Alan. Desde que entró, supe que era lo que necesitaba, no solo porque lo obligaba a salir de su estado, sino porque es él quien la busca. Es un hombre que sabe que va a morir y quiere saber que hizo un buen trabajo como padre, a pesar de haberla abandonado. No se equivocó: Ellie conectó con Charlie a través de su ensayo de Moby Dick. Charlie no es indiferente para Ellie. Finalmente, lo que partió como un reto humillante que lo desafiaba a ponerse de pie, se transformó en la vía para reencontrarse. “Si bien su vida física no ha terminado en ese momento, él sabe que no necesita vivir más tiempo”, explicó Brendan Fraser en una entrevista.
La polémica
Voy a ser sincero: quise ver The Whale después de pillar el video viral donde la influencer chilena Anto Larraín dice que no vio ni le interesa ver la película, porque el personaje protagónico no lo encarna un obeso mórbido real. Eso me llevó a escribir un hilo en Twitter, que tuvo una difusión que me dejó en shock.
He vivido el bullying y el acoso en carne propia. Creo que, cuando uno alcanza figuración pública y hace un trabajo para ser reconocida como “activista” y, en ese marco, da una opinión abierta en sus redes sociales, debe asumir que lo que diga podrá ser rebatido.
Mi crítica es política. Yo no creo ni confío en que un problema social y humano tan grave como la obesidad deba ser una lucha identitaria más. En definitiva, el problema no es ni el activismo ni el bodypositive. Me tomo de una respuesta que recibí: “es una ecología a la que también se suman discursos como el de la deconstrucción y la autoayuda. Es un discurso narcisista de autoaceptación y de dignificación de los instintos más básicos de identificación con el ego ideal de uno mismo”.
Yo creo en la política y sus herramientas para transformar la realidad. ¿Y si hacemos un gran plan de salud pública y educación alimenticia para combatir este drama? No sé, cosas que uno piensa.
La redención
La primera y última vez que pisé un gimnasio fue en febrero de 2020. Era el complemento de mi tratamiento médico que inicié ese año, para controlar mi obesidad. Me llevó a ese lugar, del que siempre renegué, la sensación de no poder moverme bien y el dolor físico que me provocaba, por ejemplo, caminar ciertas distancias o estar mucho tiempo de pie. Amo bailar y ya no podía hacerlo. Me sentía un auto sin aceite. Logré hacer una hora en bicicleta sin parar y ya me creía Charles Atlas, pero la pandemia pudrió todo.
Amo que Ellie, la hija de Charlie, entre en acción. Ella lo mueve, y pone incómodo. Charlie la abandonó, a ella y a su madre, por Alan. Desde que entró, supe que era lo que necesitaba, no solo porque lo obligaba a salir de su estado, sino porque es él quien la busca.
Hoy me siento igual o peor que hace tres años. El otro día ordené mi pieza a lo bestia, corrí los muebles y llegué a todos los rincones sacando el polvo. Quedé postrado tres días. Entonces, hace una semana, después de una reunión, decidí pasar a comprar ropa deportiva. Por primera vez fui solo a algo que siempre ha sido un martirio: probarme ropa. Pero era necesario para cumplir con la segunda parte del plan: retomar el gimnasio. He recibido comentarios advirtiéndome que el gimnasio no es el mejor lugar para bajar de peso. Lo sé. También planeo, tal como la primera vez, retomar mi tratamiento multidisciplinario. Pero hoy, a esta hora, lo único que quiero es un lugar donde pueda escuchar música mientras me muevo. Un sitio donde mi única compañía seamos yo y mis pensamientos y que, de pasada, me ayude a no sentir que me dará un infarto por subir dos peldaños.
Además de la depresión, The Whale habla de la redención. Al contrario de Charlie, siento que tengo mucho por dar todavía. Ya sea por Gary, mi gato, mi familia y amigos que me alientan a emprender nuevos rumbos. No me considero activista de nada, solo me gusta hacer preguntas y crear contenido. Además, he luchado toda mi vida por ser considerado algo más que un gordo. Y me gustaría hacer mi proceso en privado, reír y llorar solo.

