Texto publicado el 28 de octubre de 2022
El héroe de Argentina, 1985 cruza el umbral, se encuentra con su maestro, forma aliados, se enfrenta a los elementos, desciende a la caverna más oscura, derrota a sus enemigos, obtiene su recompensa y regresa a su hogar. Hasta ahí una perfecta épica judicial: los malos pierden y los buenos ganan. Con eficiencia narrativa, el director Santiago Mitre cuenta cómo los genocidas argentinos fueron juzgados y encarcelados apenas volvió la democracia. Al final de la película, en principio, no llegamos a sentir vergüenza por nuestro propio proceso, marcado por la impunidad de nuestra Junta de Gobierno.
Luego, camino a casa y en los días siguientes, se despierta una incomodidad, aparece una turbación, el peso sobre los hombros.
Bueno, sí: una vergüenza.

La vergüenza llega cuando conversamos sobre la escena final de la película. El fiscal Julio César Strassera (Ricardo Darín), el hombre que tuvo a cargo reunir las pruebas necesarias para acusar ante un tribunal civil a los jefes de la junta militar y lograr prisión perpetua para Videla y Massera, ante cientos de víctimas y familiares les dice a los miembros del tribunal:
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más.
La expresión nunca más no es desconocida en Chile. Fue una demanda permanente de las agrupaciones de Derechos Humanos, de familiares de las víctimas y de los sobrevivientes. También es parte del título de una canción del grupo Sol y Lluvia, y fue coreada el mismísimo 10 de marzo de 1990, último día de la dictadura de Pinochet, en un recital de la banda en el estadio Santa Laura. Había razones para celebrar y cantar “Adiós, general”.
Con el tiempo esta consigna fue relegada por otras: “Ni perdón ni olvido” y “Si no hay justicia, hay funa”.
Sorprende que este deseo retornara el 2004 en la voz de Juan Emilio Cheyre, quien en su calidad de comandante en jefe del Ejército utilizó el viejo lema para saldar la deuda de los militares con las víctimas de la dictadura a cambio de una promesa. “Nunca más”, aseguró entonces, ocurrirán hechos como estos. Sorprende porque catorce años después Cheyre es condenado a tres años y un día de libertad vigilada por el encubrimiento de quince homicidios calificados durante la Caravana de la Muerte en 1973.
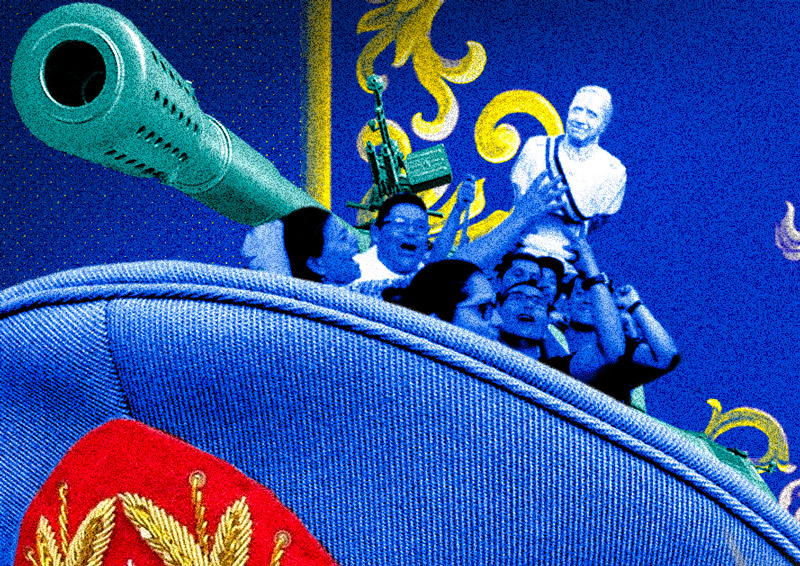
Inexorablemente los bien intencionados actos de contrición muestran los efectos del olvido: la vergüenza y la decepción. El pasado 25 de octubre la jueza Romy Rutherford dictó el procesamiento en contra de Juan Emilio Cheyre por malversación de fondos públicos. Así, el general del “Nunca Más” se une a sus antecesores procesados por platas y excesos.
¿Cuándo nos dimos cuenta de que la democracia negociada era una trampa? Tal vez tempranamente, en el discurso de Patricio Aylwin en 1990, recién asumido el gobierno. Ese día 80 mil personas llegaron hasta el Estadio Nacional para escucharlo. Fue un día histórico. Desde su púlpito, el democratacristiano llamó a “restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles y militares. ¡Sí, señores! ¡Sí, compatriotas! ¡Civiles o militares! ¡Chile es uno solo! ¡Las culpas de algunas personas no pueden comprometer a todos, tenemos que ser capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena!”. La multitud que desbordaba ese recinto usado como campo de concentración pifió al unísono al primer presidente elegido después de 17 años de dictadura.
O quizás nos dimos cuenta al año siguiente de que la democracia negociada era una trampa, cuando el mismo Aylwin, al dar a conocer el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, acuñó esa famosa frase que es el epígrafe de la transición: “Justicia en la medida de lo posible”.
***
Garantizar la impunidad de los responsables del genocidio fue consecuencia de una “transición vía transacción favorable para el régimen”, como la definió el politólogo Enrique Cañas-Kirby. El régimen pudo mantener el control sobre el proceso de juzgamiento por las raíces que había echado el autoritarismo, el respaldo que todavía lograba la dictadura, la falta de movilización social, el aislamiento de sectores subversivos y la auto restricción de la oposición frente a las reglas impuestas.

Augusto Pinochet siguió en el centro de la escena política nacional como comandante en jefe del Ejército, los ministros que había designado en la Corte Suprema continuaban en sus cargos y mantuvo su presencia en la Cámara Alta por medio de senadores designados. La Constitución de 1980 también se mantuvo vigente, e imponía altísimos quórums para ser reformada. La tensión entre la institucionalidad heredada de la dictadura y las demandas de verdad y justicia fue permanente. Todo eso no sólo impidió una democracia plena sino que originó una vergüenza más: la democracia de los acuerdos.
Argentina, 1985 nos enfrenta a vejaciones que también vivimos, pero frente a las cuales optamos por taparnos los ojos. Lo hicimos para “defender nuestra democracia”, para no darles razones a los militares, para que no nos la quitaran nunca más. Generaciones completas recluidas en el miedo, aceptando la institucionalidad vigente casi como si se tratara de un favor. Después de todo, no solo teníamos democracia, también teníamos estabilidad y crecimiento económico. En el gobierno de Aylwin la economía creció un 7,4 por ciento en promedio, y alcanzó el peak histórico más alto de los últimos 50 años. ¿Qué más pedir? Metimos bajo la alfombra las heridas abiertas del país. Pensar que los máximos culpables podrían terminar en la cárcel era un lujo que no nos podíamos dar. Ya lo había prevenido el entonces presidente al dar a conocer el informe de Verdad y Reconciliación: “El esclarecimiento y la aceptación de la verdad ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas”.
En medio de este desierto surgió la figura del juez Juan Guzmán Tapia. Hijo de diplomático, estudió en el exclusivo Saint George’s College y tuvo una postura conservadora durante buena parte de su vida. Su carrera comenzó en 1974, un año después del golpe. En 1998 le designaron el caso Caravana de la Muerte. En 1999 comenzó con las exhumaciones de restos de detenidos desaparecidos. Aplicó la figura de secuestro permanente para darle cauce judicial a la situación de los detenidos desaparecidos.
En aquel entonces el juez español Baltasar Garzón emitió una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad. El tirano fue apresado durante una viaje a Londres. El gobierno de Eduardo Frei, lejos de facilitar el procesamiento de Pinochet, presionó para que pudiera volver al país. Figuras de la derecha como Joaquín Lavín y Evelyn Matthei se apostaron fuera de la embajada británica para exigir el retorno del dictador.
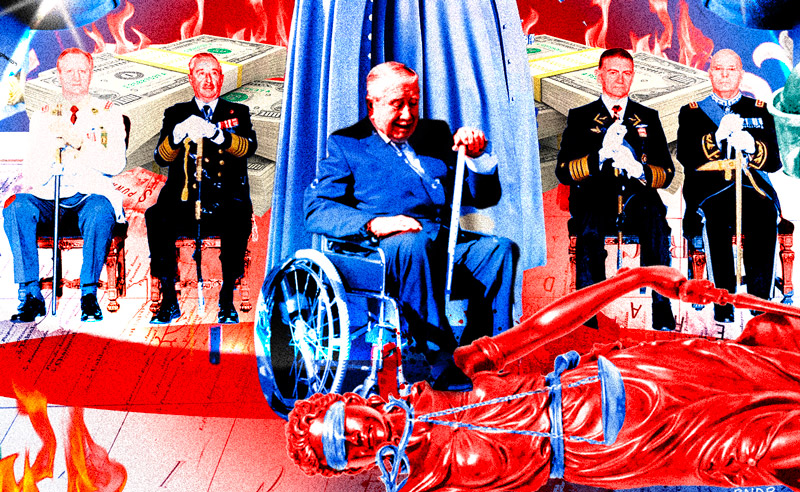
Muchos de nuestra generación, que en esos años estábamos en la enseñanza media, comentamos la noticia del arresto en las salas de clases. Algunos salimos del colegio y caminamos al centro de Santiago. Al llegar, en una esquina, un grupo brindaba con botellas de champaña. Otros insultaban al dictador. Varios conocimos por primera vez la represión. Apareció un carro lanzaaguas y se desató el caos. Nos escondimos detrás de un kiosco hasta que apareció un carabinero en moto:
— Váyanse de acá o las van a hacer cagar.
Le hicimos caso.
Casi dos años después de su detención en Londres, Pinochet fue liberado. El ministro inglés Jack Straw argumentó que, por su deteriorado estado de salud, no estaba en condiciones de ser juzgado. El dictador volvió a Chile. Bajó del avión en silla de ruedas. Ya en el aeropuerto, se puso de pie. Sonrió, batiendo su bastón al aire en señal de triunfo.
Guzmán volvió a la carga. En 2000 consiguió quitarle a Augusto Pinochet sus fueros como senador. Eso permitió, por fin, procesarlo por 19 desapariciones y 57 homicidios. Pero el juez chocó contra una muralla. El proceso fue interrumpido por la Corte de Apelaciones, que aceptó un recurso presentado por la defensa. En 2001, Guzmán intentó un nuevo proceso. Pero ya era tarde: la Corte Suprema lo sobreseyó por razones de salud. Más tarde, en el 2005, el ministro Víctor Montiglio ordenó nuevos peritajes que acreditaron que Pinochet había simulado demencia. Montiglio procesó a Pinochet en la causa Operación Colombo, entre otras. El ministro Alejandro Solis lo procesó por varias causas, como Villa Grimaldi, tanto por detenidos desaparecidos y víctimas sobrevivientes. Pinochet murió procesado, pero sin que fuera condenado por la justicia.
A pesar de que Pinochet había conseguido ser intocable, a partir de su detención en Londres, y con la renovación de jueces desde la segunda mitad de los noventa, la jurisprudencia referida a los crímenes de la dictadura tuvo un giro fundamental. Al adoptar la tesis del secuestro permanente, los jueces de las altas cortes de justicia, en la práctica, pasaron por alto la Ley de Amnistía, vigente desde 1978 que operaba como un dique para favorecer la impunidad. Muchos responsables de crímenes fueron juzgados y condenados. El juez Solís condenó con pena efectiva al jefe de la DINA Manuel Contreras y a otros cuatro ex agentes por el delito de secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, detenido desaparecido de Villa Grimaldi. Sin embargo, a las más altas autoridades militares, que habían asaltado el poder en 1973, nadie las condenó.

En 2006, Pinochet murió rodeado de sus familiares en el Hospital Militar, en completa impunidad. Mientras en la Escuela Militar hubo filas que se extendieron por el día y la noche para despedir al dictador, en el centro de Santiago, de Plaza Italia hacia abajo, las multitudes llenaban las calles para celebrar.
—Murió el perro culiao —gritamos.
Su muerte es la justicia que tuvimos. La represión que ejecutó fue feroz, clandestina y cobarde. Argentina, 1985 nos pone ante un espejo ante el que nos estamos mirando. La justicia ha llegado, a cuentagotas, tarde, cuando muchos de los perpetradores ya estaban muertos o sobreseídos por demencia.
Según un informe de la Universidad Diego Portales, entre 1995 y el 30 de junio de 2019 se dictaron un total de 426 sentencias por delitos de lesa humanidad referidos a 747 víctimas entre detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, y 221 sobrevivientes. El total de víctimas con resultado de desaparición o muerte es de 3.227, y el total de víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura es de 36980. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da cuenta en su informe 2022 que en Chile continúan abiertas 1471 causas por crímenes cometidos durante la dictadura.
Más allá del implacable sentimiento de vergüenza, la historia se sigue escribiendo.
